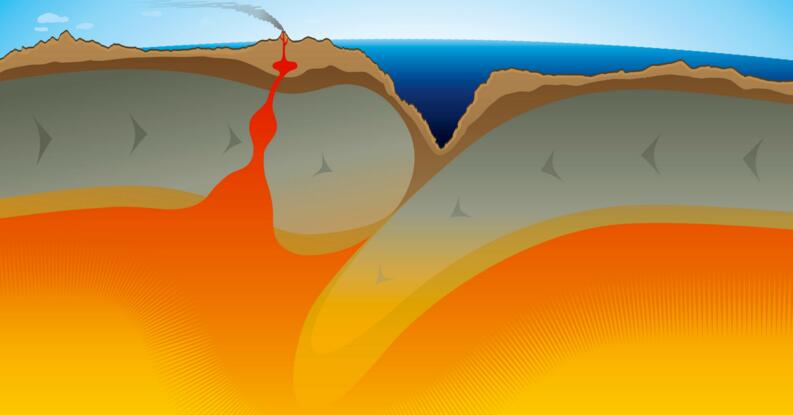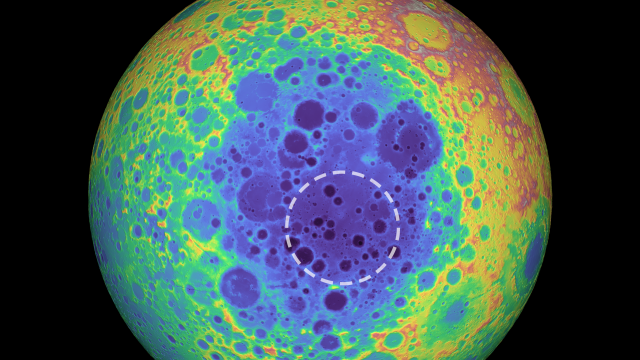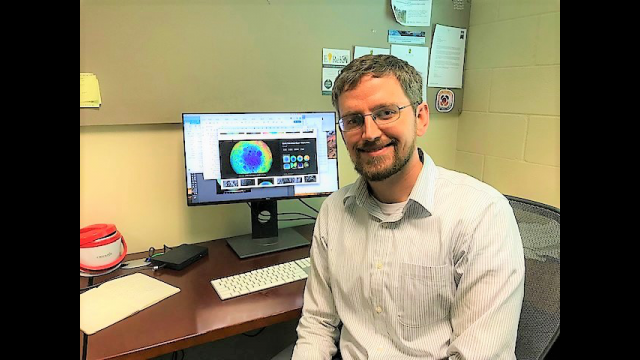Ciertos patrones de pensamiento son típicamente humanos, especialmente cuando se trata de aprender un idioma. ¿Verdad? Un estudio muestra que, con el entrenamiento adecuado, hasta los monos pueden aprender gramática.
Aunque los humanos y los simios no hablan el mismo idioma, sus formas de pensar son mucho más similares de lo que se suponía. Así lo confirman nuevos resultados de las investigaciones de la Universidad de California, en Berkeley (UC), la Universidad de Harvard y la Universidad Carnegie Mellon, publicados en la revista “Science Advances”.
En un experimento con personas de diferentes grupos de edad y culturas, los investigadores descubrieron lo siguiente: nativos bolivianos, adultos y niños estadounidenses de edad preescolar, así como los monos macacos, todos tienen una afinidad con la llamada “recursión”.
La recursividad es un proceso cognitivo que tiene lugar en el cerebro. Por ejemplo, la disposición de palabras, frases o símbolos que expresan órdenes, sentimientos o ideas complejas. La recursividad describe un proceso abstracto en el que las reglas se aplican a algo que solo ha surgido a través de las propias reglas: por ejemplo, una imagen espejo dentro de una imagen espejo que se replica indefinidamente. En lingüística se afirma que en la descomposición de una unidad gramatical en una categoría, esta misma categoría puede reaparecer. Prácticamente todos los idiomas humanos se consideran recursivos.
No tan humano como se esperaba
Los monos, en particular, se desempeñaron mucho mejor en el experimento de lo que los investigadores habían predicho. “Nuestros datos sugieren que los monos con suficiente entrenamiento son cognitivamente capaces de reproducir un proceso recursivo. Por lo tanto, esta capacidad no es tan singularmente humana como se pensaba anteriormente”, dice Sam Chayette, que participó en el estudio como estudiante de doctorado.
Según el estudio, los resultados ofrecen nuevos conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje. “Por primera vez, tenemos datos empíricos significativos sobre los patrones de pensamiento de los humanos y también de los primates no humanos”, dice el coautor del estudio Stephen Piantadosi, profesor asistente de psicología de la UC Berkeley.
Aplicando la regla a uno mismo
Para probar las habilidades recursivas de los sujetos, primero se les mostraron diferentes secuencias de símbolos, por ejemplo {()} o {[]}. Estas estructuras son análogas a ciertas estructuras lingüísticas.
El término recursivo significa autorreferencial. Los patrones recursivos son fundamentales para la sintaxis y la semántica del lenguaje humano. Un ejemplo es la frase nominal “el perro de la esposa del pensionado”. Es una secuencia de frases nominales individuales que se relacionan entre sí y cuando se encadenan forman una nueva.
Otro ejemplo de estructuras recursivas son las frases subordinadas insertadas, que a su vez contienen otras frases subordinadas insertadas. Insertando frases con “y”, frases relativas intercaladas o cadenas de adjetivos, se pueden crear frases infinitamente largas. Dado que se trata de patrones de pensamiento complejos, los investigadores asumieron inicialmente que los simios tendrían capacidades recursivas menos pronunciadas.

Experimentar con secuencias de símbolos
Los participantes de EE.UU. y los monos usaron una pantalla táctil para organizar los símbolos. Una campana señalaba la corrección de la secuencia, un timbre señalaba un símbolo en el lugar equivocado. Los monos fueron recompensados con jugo y bocadillos por la acción correcta.
Como los tsimanes, nativos de la región amazónica de Bolivia, llevan una vida solitaria con poca tecnología, recibieron los símbolos en forma de tarjetas de papel y recibieron orientación verbal.
Notable similitud
El resultado: los indígenas tsimanes de la prueba ordenaron los símbolos de la lista de acuerdo a patrones recursivos – algunos más, otros menos claros. Según los investigadores, es notable que esta similitud básica en la forma en que los símbolos fueron dispuestos pudo ser comprobada.
Los adultos del pueblo tsimán, los niños de preescolar de EE.UU. y los monos tienen una cosa en común: carecen de entrenamiento en matemáticas o lectura. “Los resultados son consistentes con otros hallazgos de investigación que sugieren que los monos también pueden aprender otras estructuras que forman parte de la gramática humana”, dice Piantadosi.
Los monos aprenden gramática
Para procesar e interpretar correctamente el lenguaje, deben entenderse las estructuras gramaticales de nivel superior. Una capacidad que hipotéticamente solo se atribuye a los humanos. Sin embargo, un experimento con papiones o babuinos demostró que los monos eran capaces de aprender las llamadas estructuras gramaticales sin contexto. Estos siguen un “principio espejo” de reflexión, por ejemplo: AB/BA o ABC/CBA.
Según detalló el medio DW, los monos tenían que seguir un objeto en movimiento en una pantalla táctil. El objeto se movía según el principio espejo o el principio de repetición dependiente del contexto (AB/AB, ABC/ABC). Entre tanto, se incluían errores intencionalmente en las secuencias.
Más similar de lo esperado
Los investigadores encontraron que los monos se dieron cuenta de los errores en la secuencia de reflexión. Así pues, habían interiorizado el patrón gramatical subyacente. Sin embargo, los monos no reaccionaron a los errores en las secuencias de repetición. Las secuencias repetidas forman parte de la gramática dependiente del contexto. Comprender esto requiere una mayor capacidad de pensamiento.

Así pues, los resultados muestran que, aunque tanto la recursión como el procesamiento de estructuras gramaticales complejas están mucho más anclados en el pensamiento humano, los simios también son capaces de aprender ambas cosas. Por lo tanto, las habilidades no son únicamente humanas como se suponía.